Domingo de Pentecostés
La acción del Espíritu ocupa un lugar destacado en la Historia de la Salvación. Antes de los tiempos, el Espíritu unge a Jesús como Mesías, profeta, sacerdote e hijo bienamado del Padre. En la Encarnación, el Espíritu inunda a María y el Verbo toma carne en sus purísimas entrañas. En los inicios del ministerio público de Jesús, el Espíritu le lleva al desierto, se manifiesta en su bautismo y habla por Él en la sinagoga de Nazareth. En los instantes supremos de la vida de Jesús, la acción del Espíritu hace perfecta y agradable al Padre su obra redentora; y en Pentecostés, verdadera eclosión del Espíritu sobre la primera comunidad de Jerusalén, se manifiesta en todo su esplendor.
Es lógico, pues, que en la Iglesia invoquemos al Espíritu al comenzar toda obra buena y, muy especialmente, en la confección y administración de los sacramentos. Gracias a su acción, los pobres elementos humanos que constituyen la materia de los sacramentos, se convierten en signos eficaces de gracia.
En Pentecostés, como rezamos cada día en el himno de Tercia, «rompe el Espíritu el techo de la tierra y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende y alegra las entrañas del mundo». Cristo resucitado nos envía en Pentecostés el Espíritu Santo y nos regala la gracia salvadora merecida en su Misterio Pascual.
Desde entonces, el Espíritu es el alma de la Iglesia porque la unifica, dinamiza y vivifica. Él es también el corazón de la vida de cada cristiano, hasta el punto de que no podemos decir «Jesús es el Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo». Él es quien deposita en nuestras almas el amor y el anhelo de santidad y es el motor de nuestra fidelidad.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla



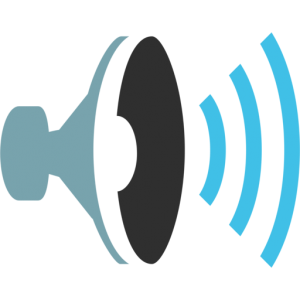














0 comentarios
dejar un comentario