Lolo Garrido: El cielo en sus manos
 El pasado 3 de noviembre la Iglesia celebró, junto a san Martín de Porres, la vida de este aclamado periodista, primero en ser beatificado. Adentrarse en la lectura de la obra de Lolo, como era conocido, supone descubrir, junto a una prosa amena, ágil y llena de poesía, el hondo latido de un corazón que traslucía su fe, con una alegría proverbial. Difícil creer que provenía de un hombre apresado en una silla de ruedas, discapacidad con la que no nació, pero a la que desde los 22 años se fueron añadiendo, sin pausa alguna, ceguera y graves complicaciones. Desenfadado en la descripción de su vida, rasgo de su sentido del humor, sus trabajos muestran una sensibilidad y fortaleza imposibles de simular, que le permitían escalar el cielo abriéndose paso en esa maraña de dificultades que debía sortear día tras día.
El pasado 3 de noviembre la Iglesia celebró, junto a san Martín de Porres, la vida de este aclamado periodista, primero en ser beatificado. Adentrarse en la lectura de la obra de Lolo, como era conocido, supone descubrir, junto a una prosa amena, ágil y llena de poesía, el hondo latido de un corazón que traslucía su fe, con una alegría proverbial. Difícil creer que provenía de un hombre apresado en una silla de ruedas, discapacidad con la que no nació, pero a la que desde los 22 años se fueron añadiendo, sin pausa alguna, ceguera y graves complicaciones. Desenfadado en la descripción de su vida, rasgo de su sentido del humor, sus trabajos muestran una sensibilidad y fortaleza imposibles de simular, que le permitían escalar el cielo abriéndose paso en esa maraña de dificultades que debía sortear día tras día.
Nació en Linares, Jaén, España, el 9 de agosto de 1920. Era el quinto de siete hermanos. Sus padres Agustín y Lucía se preocuparon de que recibiera educación con los PP. Escolapios, y su vocación al amor con mayúsculas estuvo marcada desde el principio. A los once años se afilió a la Acción Católica incrementándose sus afanes espirituales y apostólicos que discurrieron en una época difícil de la historia española, tiempos convulsos para quienes mostraban abiertamente su filiación católica. En esos instantes que presagiaban graves zozobras, año 1935, quedó huérfano; antes había perdido a su padre. En este segundo envite fallecieron su madre y su abuelo, artífices del sostenimiento de la familia.
Entonces ya se apreciaba cómo debía esculpir Dios su espíritu a través de la oración que presidía su vida. De ella brotaba su prontitud para cumplir la voluntad divina y su inocencia evangélica. Rezo del Rosario, grupos de oración con jóvenes… presidían su acontecer. El gozo en el semblante traslucía la riqueza de este enamorado del Santísimo Sacramento, que mostraba una gran pasión filial por María. Coherencia, intrepidez, y valentía, esa fe que no conoce más temor que el de Dios, no pasaron desapercibidas a los responsables de la Acción católica que tuvieron en el beato uno de sus más insignes colaboradores; se ocupaba de llevar la Eucaristía a personas cercanas y conocidas. Los rasgos inequívocos de este compromiso espiritual conllevaron la pena de cárcel para él y dos hermanas suyas durante tres meses. Un manojo de flores fue la excusa perfecta para su hermana Lucía que introdujo así el hostiario en el penal un Jueves Santo, y Lolo pudo adorar a Cristo, algo que nunca olvidó.
Pasó penurias en el frente durante la guerra en la que estuvo destinado en Motril, Granada, y tras la contienda de nuevo sirvió como soldado en Madrid. En esa época tenía tatuado el dolor en su organismo, y sería su fiel compañero de viaje. A la par se iba convirtiendo en un apóstol de las ondas y de la prensa escrita. Vertía su sabiduría en la escritura encendiendo el ánimo de las gentes que iban reconociéndole en su talento y virtud. Vivía en un lugar privilegiado, contemplando la parroquia dedicada a Santa María desde el balcón de su domicilio. Dejaba por unos segundos la tarea, y fijando su mirada en el templo hacía notar tiernamente: «Ahora frente a frente con el Sagrario voy a echar con Él un parrafillo».
Hay formas de encarar el dolor. Él apreció maravillosamente el instrumento poderoso que Dios puso ante sí. Cuando lo reconocía como una «vocación», la «de enfermo», y aludiendo a su profesión declaraba: «inválido», lo hacía con toda naturalidad, sin dejarse atrapar por el cúmulo de limitaciones que fueron llegando a su vida. No hubo quejas ni lamentos. Sí una meridiana claridad que anclada en su libertad espiritual le permitía relatar su día a día. Ahí está como muestra «Las estrellas se ven de noche». Se comprende el atosigante dolor que debía sufrir al irse mermando tan seriamente su salud. Hubo un instante en que ya no pudo escribir con la mano derecha y puso el coraje de aprender a hacerlo con la izquierda. Antes de que la parálisis atenazara por completo sus manos, ataba el lápiz a sus dedos. Finalmente comenzó a dictar sus obras en un magnetófono: se había fugado la luz de sus ojos. Solamente estas pinceladas de su vida ponen de manifiesto la talla humana y espiritual de este hijo de Dios que se negó a recluirse en ese silencio y oscuridad estériles que le brindaba la enfermedad. «…Ya sé que el dolor sin más, aséptico, desnudo, con la arista como fin, no tiene cabida en el dulce paraíso del Amor. Ser santo, y paciente, y amante, y loco de Cruz es vivir la magia de las adivinaciones, el milagro de las transmutaciones…», había escrito.
Recibió su máquina de escribir con la serena persuasión del apóstol al que guía único fin: transmitir la palabra de Dios. Y así las primeras teclas que pulsó tradujeron los rebosantes sentimientos de su corazón: «Señor, gracias. La primera palabra, tu nombre; que sea siempre la fuerza y el alma de esta máquina… Que tu luz y tu transparencia estén siempre en la mente y en el corazón de todos los que trabajen en ella, para que lo que se haga sea noble, limpio y esperanzador». Y eso sucedió. Creó los grupos de oración por la prensa, Obra Pía «Sinaí», vinculando monasterios de clausura y centenares de enfermos incurables, que animaba y sostenía a través de una revista mensual que puso en marcha al efecto, además de sembrar el bien por doquier.
Obtuvo numerosos premios con sus obras que abarcaron distintos géneros: ensayo, novela, diarios, textos de espiritualidad, casi un millar de artículos de prensa… Escritos en el espacio y mismo escenario de siempre, del que apenas salió, mientras la parálisis le invadía. «Ya, Señor, puedo concluir; pero antes desearía pedirte que esta idea de tu encarnación en el dolor me la dejes quieta, inmóvil, imborrable, como en esos cortes de las películas rancias en que un hombre, se nos queda para rato con el vaso en el aire, a dos dedos de los labios»…
Este profeta de esperanzas, de contagiosa alegría, murió el 3 de noviembre de 1971. Fue beatificado en su ciudad natal el 12 de junio de 2010.
Isabel Orellana Vilches


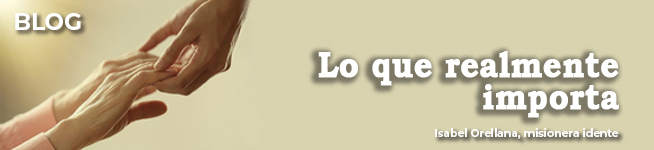














0 comentarios
dejar un comentario